TUMBAS DE LUZ
Un día del lejano
1685 o, para ser más precisos, el 31 de marzo del año de gracia del Señor de
1685 abría los ojos a la luz quien abriría nuestros oídos para siempre a la
belleza, Johann Sebastian Bach. Quien
me conozca, lo sabe: no puedo evitar una emoción profunda al escucharlo, porque
la música de Bach está poseída por la gracia divina y transfigura el aire en el
que vibra. ¿Qué hubiese dicho nuestro fray
Luis si hubiese escuchado la música estremada?
El aire se serena
y se viste de hermosura y lo no
usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabio mano gobernada.
A cuyo son divino
el alma que en olvido está
sumida,
torna a recobrar el tino
y memoria perdida
de su origen primera
esclarecida.
Uno
quisiera conocer futuribles: fray Luis escuchando a Bach, el Greco contemplando
a Rotkho, Dante leyendo a Milton o incluso Cervantes a Proust. No quiero viajar
al futuro; más bien el deseo frágil de mi corazón enfermo es que los hombres
que nos dieron luz, los que nos encendieron, alcanzasen nuestro hoy para
pronunciar sobre nuestras vidas una palabra de consuelo. Alguien me dijo en
cierta ocasión que el tiempo es la
paciencia de Dios, y me pareció una frase hermosa porque uno siempre
anda detrás de lo fue sin alcanzar lo que será. Y escucho bellamente:
ἐγὼ
τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ,
ὁ πρῶτος καὶ ὁ
ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
Sin
duda he citado este verso en otros momentos. Ahora, pensado en silencio la
música de Bach (porque, oh amigos, la música se nos ha dado también para pensar
y hacernos mejores) me parece recordar al viejo compositor, cansado después de
la durísima jornada, llegar a casa y departir con los suyos y, en aquel
bullicio lleno de hijos y de pobreza, empezar a raspar el áspero papel,
cincelarlo con pentagramas sobre los que después su mano crearía un maravilloso
ballet de notas. Aquí, con estos calores prematuros, me he sentado un poco
abatido tras leer de nuevo—no sé ya cuántas veces—el verbo de alguien que ha
sabido celebrar a Bach como pocos, incluso entre los cables de acero, las
hormigoneras y el frío cristal de los modernos edificios que se alzan veloces callando
la luz y cegando elsilencio. Sí, la música de Bach es un principio y un
cumplimiento, el comienzo y la realización de lo que en ella se nos promete. Por
eso su tumba, según la palabra de Rilke
citada al comienzo del extenso poema, habla del
mundo:
sind Gräbenstätten, welche leise
wie Steine reden von der Welt
Sin
duda la traducción está incompleta porque hemos perdido wie Steine, pero tal vez ni siquiera es una cita, sino una
invitación para que nos adentremos en el mundo. Y el poeta, mencionando al
poeta, abre un espacio antes de escribir para que, conteniendo la respiración y
abriendo bien los ojos de nuestro corazón—dame,
Señor, un corazón que vea—nos dispongamos con respeto a dejarnos tocar por
la gracia.
Lo
confieso humildemente: no sé de poesía; la
leo con profunda reverencia consciente de que en ella se me ofrece la dignidad
del ser humano, sus mejores sueños y, en ocasiones, las visiones más terribles,
como aquella de Jean Paul, que en su
sueño vio a Cristo alzar la voz desde lo alto del Universo para gritarnos que
no había Dios. ¡Si Nietzsche hubiese leído a Jean Paul y no a los franceses..!
Basta también aquí
conocerme un poco para entender por qué muchos de los poemas de Antonio Colinas me han deslumbrado;
pero lo importante nunca será mi fascinación, sino la belleza que en cada poema
se nos ofrece. Realmente el leonés es capaz de crear océanos de luz, de una
claridad que crece hacia adentro. Tal vez es lo que tiene el paisaje
castellano: vegas, pobladuras, páramos, oteruelos, montes de silencio y peñas extrañas, todo
aquello que desemboca en la mar de Homero: playas nunca pisadas. He seguido, en
la medida de mis humildes posibilidades, la trayectoria poética de Antonio
Colinas. Quizás fue En lo oscuro
(regalado, como algunos más, con una desbordada generosidad que se equivocaba)
el primer poemario que leí; pero eso ya no importa. Adquirí algunos de sus
poemarios y hace algo más de un año, en marzo de 2011, me hice con la edición
que Siruela ha hecho de su obra poética. Grueso y pesado, lo llevo, sin
embargo, conmigo en muchas ocasiones por el límpido placer de tener una
compañía grata, a veces grave o silenciosa, pero siempre amiga. En este volumen
se encuentra La tumba negra, que
forma parte del volumen Libro de la
mansedumbre. La tumba negra es un largo poema que aprendo a leer estos
meses con piedad, sabiendo que cada día muero un poco más, como se dice en uno
de los versos:
Debió de ser un abismarse en
Dios
desde la mansedumbre de aquel
fuego
de sus notas, en las que arderán
siempre
las muertes todas que el vivir
supone.
Catres, frío sin leña, los
primeros
dineros que se ganan, el comer
para morir un poco cada día, y
esa soledad
vacía (¡mas tan llena!) de la
plegaria mansa.
En
alejandrinos, endecasílabos o heptasílabos, Antonio Colinas nos asoma al mundo
de una manera prodigiosa; esta vez rememorando—incluso diría celebrando—la tumba de J. S. Bach en la
iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Y crea poesía como música. Cierto: lo normal
no es que un poeta hable (en la calle, pidiendo el pan o el paquete de tabaco)
en alejandrinos; no se mantiene en la sobremesa el endecasílabo o el
heptasílabo exacto, frecuentes en Colinas. No obstante, su métrica es natural,
pero de naturaleza humana: hecho también de trabajo. Al primer impulso, quizás
el primer verso, siguen otras llamadas más fatigosas y, después, el esfuerzo de
la labor última para que el pulido no destruya lo que por puro milagro ha
llegado a la existencia. No lo sé; sólo lo intuyo, pero Colinas debió retocar,
pulir y leer muchas veces los versos de La
tumba negra para que nosotros, agraciados lectores (pues aquí en la lectura
acontece la gracia: el don de lo que no mereces), podamos disfrutar tanto con
el poemario.
No
sabría yo, no entiendo, comentar el poema; mas pasaré algunas semanas más con
él: regresando a sus palabras exactas y terribles, el combate de esa dualidad: lo negro de lo blanco. El poema comienza
transportándonos a la lejana Alemania, a Leipzig, lejos del resplandor de los silencios de fuego, pues Colinas ha
acostumbrado a hacer de la naturaleza un lenguaje. Ese resplandor es quizás el amanecer en las tierras leonesas o de una
lejana mañana en la isla del Mediterráneo, allí donde, en la mansedumbre, el
poeta siente el goce de respirar la
alegría en el amor. La plenitud, como nos enseñó celadamente Luis Rosales, te llena pero no te
acompaña. Y ese goce del poeta no se esfuma, pero cede paso, porque se abre la
dualidad de otro mundo que no emerge como cosmos, sino como caos:
mirando las entrañas tan amargas
del hormigón y acero de otros
días
Apenas
unos años después de la caída del Muro emerge frente a Colinas otra realidad
también bifronte: la ciudad ¿es aún del
Este o del Oeste? ¿Dónde encontrar allí la
música de un tiempo? También Leipzig es la ciudad que vio morir a Felix
Mendelssohn un siglo después de Bach: ¿queda algo de aquella armonía primera o
todo ha sido silenciado de manera brutal? Esta pregunta recorre todo el poema y
Colinas busca una y otra vez, en medio del infernal ruido, el eco vivo de la
música, el sonido del órgano en Santo Tomás. Porque en Leipzig
hay
una negra tumba de acero
conteniendo
la armonía del mundo:
la
tumba de Johann Sebastian Bach.
Otro día, con más tiempo y tino,
quisiera hablar de La tumba negra más
despacio. Ahora, por favor, amigos, leed al poeta y volad; pues tanto Bach como
Colinas tienen la virtù de hacernos
livianos y de hacer más llevadero este hermoso mundo.
Shalom.

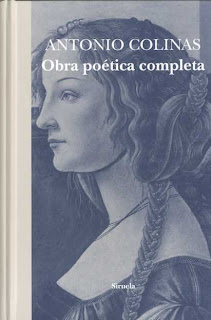


No hay comentarios:
Publicar un comentario